Luis Caldera Ortiz y los comienzos de la historia de la ciencia en Puerto Rico
por Rodrigo Fernós
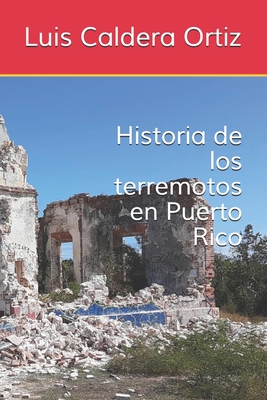
Luis Caldera Ortiz
Historia de los terremotos en Puerto Rico
Lares, PR: Editorial Akelarre, 2020
En su Historia de los terremotos en Puerto Rico (2020), Luis Caldera Ortiz nos provee un breve recuento de los terremotos y su impacto social, impulsado en parte por la recién tragedia ocurrida al sur de la isla durante el año de Covid19 (2019-2020). Caldera es un historiador entusiasta que afanadamente se involucra en los archivos nacionales para proveer esta interesante historia. Sorprendentemente, revela que el terremoto de 1867 fue de mayor gravedad de lo comúnmente presumido. Este ocurrió poco después del Huracán San Narciso, causando enormes estragos a una sociedad ya debilitada por el fenomeno atmosférico, que abonó al Grito de Lares al año siguiente de su ocurrencia.
Caldera Ortiz nos presenta lo que podríamos caracterizar como los primeros pasos genuinos en la historia de la ciencia puertorriqueña. En contraste con la excesiva atención que típicamente se le ha dado a la historia de la medicina en los países latinoamericanos y Puerto Rico, Caldera Ortiz entra en los contornos y matices de la interpretación de fenómenos naturales que se han dado a traves de la historia puertorriqueña, tanto al nivel popular como al nivel administrativo de Ultramar. De igual manera, Caldera Ortiz logra atar varias islas del Caribe tales como Haiti y la Republica Dominicana con nuestra historia debido a fenómenos compartidos del Caribe, como naturalmente lo componen los terremotos que no respetan lineas políticas, sociales o culturales.
Pero es bastante claro que falta mucho por desarrollar una historiografía particular de la ciencia puertorriqueña. A pesar de que Caldera Ortiz en ciertos puntos intenta hacer aseveraciones científicas, lo cierto es que una de las fallas mayores del libro fue el no situar su obra dentro de un campo de estudio bastante amplio y desarrollado. Por ejemplo, las observaciones en Hurricanes in the British Greater Caribbean 1624-1783 (2006) de Mathew Mulcahy hubiesen abonado a su estudio, debido que Mulcahy explica la predominancia (y beneficio) de estructuras de madera o mampostería en el ámbito caribeño. (Caldera Ortiz escribió también una historia de los huracanes en Puerto Rico que estaremos reseñando prontamente.)
Uno de los aspectos más interesantes de la obra, y que lamentablemente no fue desarrollado con mayor agudez, fue el explorar cómo los terremotos reflejaban el mundo intelectual colonial puertorriqueño; al sacudir la tierra, los terremotos también ponen al descubierto las ideas e interpretaciones que tenemos del mundo. Era claro, por la atención que se le daba a los daños de las iglesias al igual que los múltiples rosarios que seguían estos fenómenos naturales, que la visión de mundo de la sociedad colonial puertorriqueña era una inherentemente religiosa--o por lo menos en las poco pobladas urbes donde estos estragos eran más visiblemente sufridos. La asociación hecha por Iñigo Abbad y Lasierra entre los terremotos y olores de azufre puede que tengan más que ver con el imaginario 'diablocentrico' del medievo que con la ciencia per se.
Al no situar su estudio dentro de la relativamente voluminosa historia de la geología, Caldera Ortiz tambien pierde la oportunidad de contextualizar justamente las interpretaciones naturales que sostenían los puertorriqueños del siglo XIX. Por ejemplo, aunque señala que carecían de una vision científica del fenómeno, tampoco nos informa cómo precisamente el entendimiento cientifico occidental de los terremotos ocurrió o el periodo cronológico en que este fue descubierto. ¿Eran tan 'atrasados' los puertorriqueños del siglo XIX como supone Caldera Ortiz? Este presume la postura sin probarla. Aunque el autor describe la ciencia de los terremotos al comienzo del libro, no asocia el desarrollo intelectual de la geologia con la narrativa de su historia, mirando los fenómenos estrictamente desde un punto de vista 'moderno' (y anacrónico) a través de la obra.
De semejante manera, Caldera Ortiz presume una hipótesis que falla en probar; específicamente la noción que las tragedias naturales tuvieron impactos políticos en la isla. Esta es una postura que se había argumentado a principios del milenio por otros historiadores de fenómenos naturales, pero que ha sido puesto en duda recientemente al constituir un tipo de determinismo natural. No obstante, de haber intentando trazar más detalladamente esta relación hubiese mejorado sustantivamente el volumen, al delimitar más precisamente los contornos de su impacto sociopolítico.
A pesar de estas duras criticas, tenemos que felicitar al historiador Luis Caldera Ortiz por su valiosa contribución al campo. En comparación con los pocos estudios de historia de la ciencia que existen en Puerto Rico, Caldera entra dentro de la historia de las ideas durante el periodo colonial, al igual que el impacto social de fenomenos naturales. Tambien, y quizas más importante aun, Caldera Ortiz revela las enormes lagunas documentales que existen para la practica de la historia de la ciencia en Puerto Rico.
Esperamos que ambas sean remediadas en el futuro.